
Clarice Rangel Schreiner

Shamsia Hassani
En agosto de 2021, los talibanes invadieron Kabul y recuperaron el control del gobierno en Afganistán. Desde 2015 se hablaba de una nueva ofensiva de los talibanes, cuando pasaron a controlar por primera vez una provincia tras su supuesta derrota en 2001. Actualmente, más del 90% de la población afgana sufre inseguridad alimentaria, falta de libertad de organización y expresión, dificultad de acceso a la educación, a la salud, al agua potable y al trabajo. Cada día hay personas que abandonan sus hogares y cruzan las fronteras en situación de riesgo hacia los países vecinos para intentar obtener visas humanitarias y migrar a distintas partes del mundo, o se dirigen de forma irregular a Irán, Turquía y, posiblemente, Europa.
Además del desmantelamiento impulsado por los talibanes y su política fundamentalista, recientemente la población afgana también se ha enfrentado a graves catástrofes naturales en 33 de sus 34 provincias. Desde el 10 de enero de este año, más de 166.000 personas se han visto afectadas por terremotos, inundaciones, sequías, corrimientos de tierra y avalanchas, como consecuencia de tres décadas de guerra que han despojado a las comunidades y a la naturaleza de su entorno.
Las guerras hacen imposible seguir viviendo en el territorio debido a la violencia, la contaminación del suelo, la pobreza, etc. Como último recurso, la población se desplaza en busca de una vida digna. Los gobiernos de otros países ven a las personas que huyen de conflictos violentos como números, sin garantizarles sus derechos mientras están de paso, sin contar las veces que se les retiene en las fronteras o incluso se les asesina cuando intentan cruzarlas. Con la militarización de las fronteras y la falta de integración en los países de acogida, las personas que emigran se ven privadas de su propia autonomía.
Entre las primeras políticas llevadas a cabo por los talibanes está la prohibición de la poesía y las artes. Desde que tomaron el poder, está prohibido escribir poesía. Para las mujeres, la situación es aún peor: se considera una práctica vergonzosa que puede acarrear palizas y hasta la muerte. Las mujeres ni siquiera pueden caminar libremente bajo el régimen talibán; deben ir acompañadas por un mahram, un miembro varón de la familia. De este modo, la poesía se vuelve una importante herramienta para la justicia social, especialmente en estos momentos en los que es necesario imaginar nuevas posibilidades de integración y convivencia.
En la poesía oral se plasman las experiencias de vida de las comunidades, que se adaptan a las dinámicas locales y regionales. La poesía tiene una historia diversa y muy rica entre los tayikos, los hazara, los uzbekos, los aimaq, los turcomanos, los baluchíes, los nuristaníes, los sadats, los kirguises y los árabes, cada uno con sus propias tradiciones. En la poesía popular afgana, las mujeres son escritoras y creadoras activas. Y se valen de la poesía para expresar su rebeldía, denunciar las desigualdades y comunicarse desde el movimiento feminista.
En La perla del Dari: poesía y personalidad entre las jóvenes afganas en Irán [The Pearl of Dari: Poetryand Personhoodamong Young Afghansin Iran] (2015),Zuzanna Olszewska explica cómo la poesía de las refugiadas de los años 1980 dio paso a una poesía lírica más subjetiva, que resultó en una multiplicación de formas, géneros y estilos, con experimentación, crítica, cuestionamiento y descubrimiento de identidades. Hay algunos colectivos y plataformas virtuales que reúnen textos de mujeres afganas, como Mujeres Escritoras Libres [Free WomenWriters], Proyecto de escritura para Mujeres Afganas [Afghan Women’s Writing Project], Chicas Plaza [Plaza Girls], Poesía en la Habitación Roja [Red RoomPoetry] e BaamDaad Casa de la Poesía en el Exilio [BaamDaad House of Poetry in Exile].
La poeta Somaia Ramish nos habló de la paradoja de emigrar para huir de una guerra: “aunque nuestros cuerpos están fuera de la geografía de la guerra, nuestras almas siguen marcadas por la guerra». Asimismo, destacó la importancia de la poesía popular para su madre cuando extrañaba su hogar: “Esos poemas tradicionales se han transmitido de generación en generación. Esa poesía no aparece escrita en los libros, pero existe en los corazones de nuestras madres y abuelas”. En el poema a continuación, Somaia Ramish escribe sobre la “geografía de la guerra”:
Carga poemas como armas
Carga poemas como armas –
la geografía de la guerra te llama
a tomar las armas
Del enemigo no hay rastros,
actas,
colores
señales,
¡símbolos!
Carga poemas como armas –
cada momento está cargado
con bombas
balas
explosiones
sonidos de muerte –
la muerte y la guerra
no tienen reglas
puedes hacer de tus páginas
banderas blancas
mil veces
pero trágate tus palabras,
no digas más.
Carga tus poemas –
tu cuerpo –
tus pensamientos –
como armas.
Las escuelas de guerra
se levantan
dentro de ti.
Quizá seas tú
la próxima.
Para Somaia, su país forma parte de su existencia y “el deseo de volver a casa está arraigado en su corazón”. Según ella, la poesía puede crear nuevas realidades para un hogar ya destruido. La esperanza de volver a ver Afganistán como una tierra de libertad está presente en la poesía de diferentes maneras. En uno de sus poemas, Hosnia Mohseni rinde homenaje a la escritora persa del siglo X Rabia Bhalki, conectando pasado y futuro. Rabia es la primera mujer poeta persa de la que se tiene constancia, y fue asesinada por su hermano por enamorarse y escribir poesía.
Un día mejor llegará
Hermana,
Llegará el día en que tú y yo volaremos
sobre las orgullosas montañas de nuestra tierra
Llegará un día en que las puertas no estarán cerradas con llave
Y enamorarse no será un crimen.
Tú y yo dejaremos
el pelo al viento,
Llevaremos vestidos rojos,
Y embriagaremos a los pájaros
De nuestros vastos desiertos
Con nuestras risas.
Bailaremos entre los tulipanes rojos de Mazar
En memoria de Rabia.
Ese día no está lejos.
Quizá esté justo al doblar la esquina.
Quizá esté en nuestra poesía.
Clarice Rangel Schreiner es brasileña y vive en Turquía. Es militante de la Marcha Mundial de las Mujeres
Poemas traducidos del persa por Sholeh Wolpé
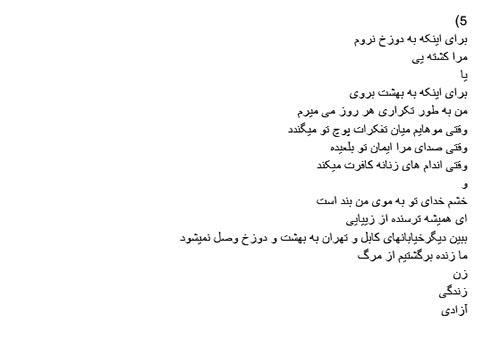 Me matas
Me matas
para salvarme del infierno,
o mejor dicho,
vete al Cielo.
Cada día, muero una y otra vez
cuando mi pelo se pudre entre tus pensamientos banales
cuando mi voz es devorada por tu fanatismo,
cuando mi forma de mujer te convierte en infiel,
y mi cabello provoca la ira de tu Dios.
Tú que te asustas con la belleza,
mira cómo las calles de Teherán y Kabul
no conducen ni al Cielo ni al Infierno.
De la muerte hemos vuelto vivos.
Mujer Vida Libertad
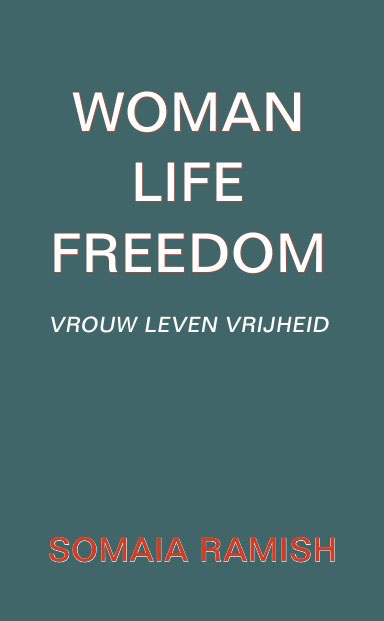
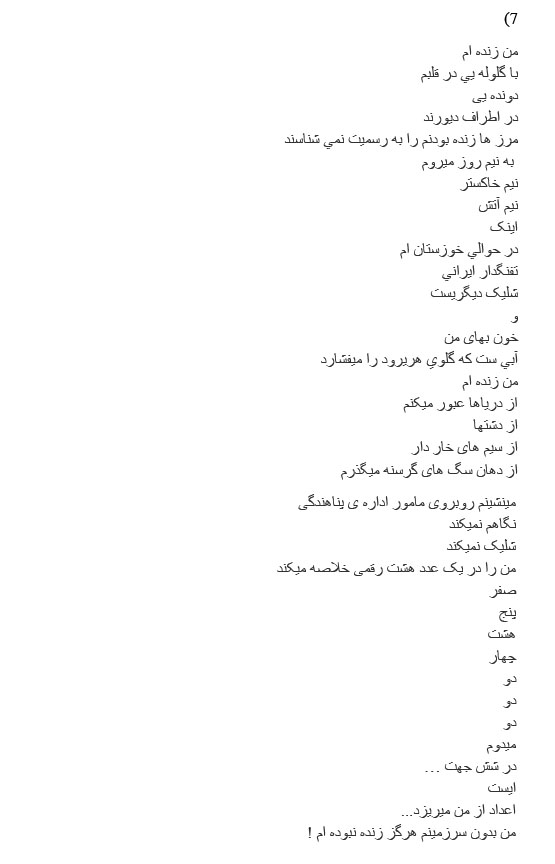 Estoy vivo,
Estoy vivo,
a pesar de la bala alojada en mi corazón.
Huyo hacia Durand.
Las fronteras no reconocen mi vitalidad.
Viajo a Nimrooz
media ceniza
medio fuego
y ahora
Estoy en los alrededores de Khuzestan.
La patrulla fronteriza iraní armada
es una bala más
y el precio de mi sangre
es tan inútil como el agua que ahoga
el río Hari.
Estoy vivo.
Cruzo desiertos y océanos,
sobrevivo a alambres de espino y
fauces de perros hambrientos.
Me siento frente a un funcionario de inmigración
que no me mira,
no me dispara.
En cambio, me resume
en un número de siete cifras
Cero - Cinco - Ocho - Cuatro - Dos - Dos
Corro en seis direcciones.
¡Alto!
Dejo caer mis números.
Nunca he vivido
fuera de mi patria.
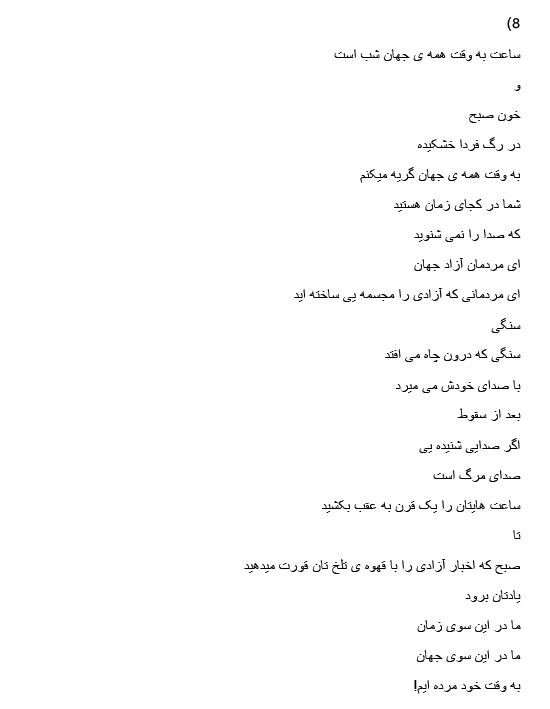 Es de noche en todas las regiones del mundo
Es de noche en todas las regiones del mundo
y la sangre del alba se ha secado en las venas del mañana.
Lloro en todas las zonas horarias.
¿En cuál estás tú?
¿Tú que no oyes nuestras voces?
Pueblo libre del mundo,
vosotros que habéis encarnado la libertad en una estatua,
una piedra,
una roca que ha caído en un pozo
y está muriendo con su propio sonido final.
Después de una caída, si oyes un ruido sordo,
es el sonido de la muerte.
Retrasen sus relojes un siglo
para que puedas tragarte la noticia de la roca de la libertad
con tu café amargo y olvidar
que nosotros, en este lado del tiempo
en este lado del mundo
ya hemos muerto en nuestra propia línea temporal.


Por: Juan Sebastián Barriga Ossa
Para la mayoría de las personas es casi imposible saber qué se siente estar en una ciudad que cayó ante el control de una fuerza oscura, violenta e irracional. Solo podemos imaginar muy superficialmente el miedo, la incertidumbre y la ansiedad que corre por la mente de aquellas personas que en Afganistán vieron regresar, después de 20 años, la mano dura del régimen Talibán. En este momento prácticamente no queda más que ver con frustración las terribles imágenes que llegan desde ese país en donde una vez más rige un gobierno ultra conservador, totalitario y sobre todo misógino.
A pesar de que los portavoces talibanes han asegurado que esta vez traen un nuevo gobierno, que no se tomarán represalias contra la población y que respetaran los derechos de la mujer dentro de lo que la ley islámica permita, las noticias que llegan dicen lo contrario. Se reportó que millones de niñas ya dejaron el colegio, que los salones de belleza están cerrando en todo el país, que regresó la esclavitud sexual. A pesar de que algunas mujeres han salido a manifestarse en las calles de Kabul, se teme que sea cuestión de tiempo para que vuelvan las mutilaciones, lapidaciones, violaciones y torturas públicas.
“Esta retirada apresurada de tropas es una traición a nuestro pueblo y a todo lo que hicimos cuando ganamos la Guerra Fría para el Oeste. Nuestro pueblo fue olvidado en ese entonces, lo que condujo al periodo oscuro talibán, y ahora, después de 20 años de inmensos avances para nuestro país, especialmente para las más jóvenes generaciones, todo puede volver a perderse en este nuevo abandono”, escribió Sahraa Karimi, directora de cine y de la agencia estatal de cine Afghan Film.
La cineasta expresó que teme que todo el avance que se ha hecho en materia de derechos y de formación cultural de las últimas décadas se pierda. Además resaltó que las mujeres están en riesgo de ser completamente invisibilizadas, oprimidas y empujadas a “la oscuridad de nuestros hogares, y nuestra voz, nuestra capacidad de expresión volverá a ser reducida al silencio”.
Entre las tantas prohibiciones que los talibanes aplicaron en su primer mandato, estuvo que no se podía hacer ninguna actividad cultural. La música y el cine se suspendieron y la invisibilización de las mujeres fue tan extrema que no podían hablar en público, salir a la calle sin compañía de un hombre de la familia, mostrar los tobillos o siquiera hacer ruido al caminar.
Millones de voces corren el riesgo de caer en el olvido, pero en estos 20 años el cine afgano creó una serie de producciones que no solo nos permiten ponernos por unos minutos en los pies de este pueblo, sino recordar a todas las personas que hoy lo están perdiendo todo.
Por eso hicimos una selección de películas Afganas que nos permiten dar un vistazo a las complejas dinámicas y la convulsa historia de este país.
Pero antes de revisar la lista, si quieren ayudar con donaciones a las mujeres y niños de Afganistán, los invitamos a visitar estas páginas: Comité Internacional de la Cruz Roja, Women for Women International, Afghanaid, Women for Afghan Women y ACNUR.
Kandahar es el nombre de una de las ciudades más antiguas del mundo y centro de operaciones del régimen talibán en los 90. También es el nombre de la primera película afgana que se estrenó en el festival de cine de Cannes. Si bien estuvo dirigida por el iraní Mohsen Makhmalbaf, y mayoritariamente fue grabada en Irán, la trama está centrada en la historia de Afganistán y el drama que vivió su población bajo el control talibán.
Este largometraje que se estrenó unos meses antes del atentado de 11 de septiembre, cuenta la historia de Nafas, una periodista que logró escapar a Canadá luego de la guerra civil post control soviético, pero que decide regresar a Afganistán después de recibir una carta en la que su hermana le dice que ha perdido sus piernas por pisar una bomba y se piensa suicidar. Nafas decide que debe salvar a su hermana como sea, así que con la complicidad de distintos personajes logra entrar de forma clandestina al país y debe afrontar el horror de la guerra y el control talibán. Esta es una crítica al fundamentalismo religioso, la misoginia y el abandono que ha sufrido un país entero.
Esta fue la primera película que se rodó enteramente en Afganistán desde 1996 y obtuvo varios galardones, entre esos el Globo de oro a Mejor película de habla no inglesa. Dirigida por Siddiq Barmak, cuenta el drama que miles de niñas han tenido que afrontar en este país. Las mujeres prácticamente no existen en Afganistán y si no tienen ningún familiar varón, están condenadas a muerte debido a que no pueden trabajar, ni estudiar, ni salir a la calle. Ese es el caso de una mujer y su hija que no tienen a nadie más en el mundo, más que a ellas mismas y para sobrevivir se ven en la obligación de disfrazar a la pequeña como un niño llamado Osama.
La niña encuentra trabajo por un tiempo, pero la gente empieza a sospechar y la cosa se pone peor cuando es reclutada a la fuerza y llevada a un centro de adoctrinamiento y entrenamiento militar, donde está obligada a sobrevivir y ver la forma de ocultar su secreto.
En 2001, de forma infame, los talibanes dinamitaron los Budas de Bāmiyān, que eran dos colosales estatuas talladas en un acantilado que sobrevivieron por más de 1500 años. A al pie de hoyo que dejaron estos ídolos, se asientan varias familias y en una de ellas vive Bagtay, una niña de seis años que quiere ir al colegio para aprender el alfabeto. Con su vecino decide emprender la aventura, pero en el camino se encuentra con un grupo de niños que “juegan” a ser guerreros talibanes y que planean lapidarla por atreverse a querer estudiar.
Este largometraje fue dirigido por Hana Makhmalbaf, la menor de la dinastía de cineastas iraníes Makhmalbaf, quien de forma dramática y cómica, no solo pone sobre la mesa el tema del respeto a los derechos de las mujeres, sino al del acceso a la educación y la cultura que todos los seres humanos merecen.
Afganistán es un país en el que no existen los sueños, pero tras la caída del régimen talibán en 2001, muchas personas se permitieron volver a imaginar un futuro mejor. Inspirada en esto, la directora iraní Samira Makhmalbaf creó esta obra que trata acerca de Nogreh, una mujer que añora terminar sus estudios y convertirse en la primera presidenta de Afganistán. Pero la postguerra suele ser tan dura como la guerra y el hambre y la pobreza son la ley. Además el padre de Nogreh, es un viejo conservador triste de ver el régimen caer y no está de acuerdo con las nuevas libertades de las que goza su hija.
Esta película es un conmovedor retrato de una época de cambio y esperanza que una vez más quedará en el pasado.
Jawed Wassel fue un cineasta afgano/estadounidense, que llegó a Estados Unidos en los 80, luego de la invasión soviética a Afganistán. FireDancer no solo fue su ópera prima sino que también fue la primera película afgana que entró a la competencia por los Oscar. Está es una mirada autobiográfica a la diáspora del país, que a la vez reflexiona acerca de los múltiples periodos de violencia que este territorio ha enfrentado. Lamentablemente, Wassel no pudo ver el final de su propia película porque fue asesinado y desmembrado por Nathan Powell, quien financió parte del largometraje y aparentemente apuñaló y mutiló a Wassel luego de una discusión relacionada con las regalías.

“Hay que permitir que las niñas de Afganistán vuelvan a la escuela secundaria y continúen su educación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de nuevos testimonios de estudiantes y docentes que documentan las amenazas y la violencia de los talibanes.
Mientras los estudiantes varones de todo el país pudieron volver a la escuela secundaria el 17 de septiembre, los talibanes insistieron en que hacía falta un “entorno seguro de aprendizaje” antes de que pudieran volver las niñas.
Sin embargo, en más de 20 nuevas entrevistas, estudiantes, docentes y personal de la administración escolar dijeron a Amnistía Internacional que la intimidación y el hostigamiento de los talibanes están haciendo que los índices de asistencia escolar sigan siendo bajos en todos los niveles, sobre todo en lo relativo a las niñas.
“En la actualidad, las niñas de Afganistán tienen prohibido de hecho volver a la escuela secundaria. En todo el país, se deniegan y aplastan los derechos y las aspiraciones de toda una generación de niñas”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que los talibanes, como autoridades de facto del país, tienen la obligación de hacer cumplir. Las políticas que aplican actualmente los talibanes son discriminatorias, injustas y violan el derecho internacional.
“Los talibanes deben reabrir inmediatamente todas las escuelas secundarias a las niñas; poner fin a todos los actos de hostigamiento, las amenazas y los ataques contra docentes y estudiantes, y abandonar el uso militar de las escuelas en Afganistán”.
Amnistía Internacional pide además a la comunidad internacional que garantice la adecuada financiación del sector educativo de Afganistán, a través de organizaciones como la ONU y las ONG, para que las escuelas puedan seguir funcionando. No hacerlo podría negar el derecho a la educación a millones de estudiantes de Afganistán.
‘La educación no es un delito’
Hasta la fecha, aunque algunas escuelas secundarias de la ciudad de Kabul y de provincias como Kunduz, Balkh y Sar-e Pul han permitido el regreso de las niñas, la inmensa mayoría de las escuelas secundarias del país siguen cerradas para ellas.
Asma*, estudiante de 14 años de Kabul, dijo a Amnistía Internacional: “¿Podré ir a la escuela o no? Es lo que más me preocupa. Quiero aprenderlo todo, desde las asignaturas más fáciles hasta las más difíciles. Quiero ser astronauta o ingeniera o arquitecta... Este es mi sueño... La educación no es un delito. Si los talibanes anuncian que recibir una educación es un delito, cometeremos este delito. No vamos a rendirnos”.
Mariam*, estudiante de 17 años de Badajshán, dijo: “Cuando me enteré de que iban a cerrar las escuelas de secundaria sentí que íbamos hacia atrás en lugar de hacia delante. Teníamos muchas esperanzas y sueños que ahora han desaparecido. Quiero estudiar medicina y ser médica. Estaba preparada para hacer el examen de ingreso a la universidad. Ahora mismo me siento paralizada. No puedo pensar en el futuro”.
Varias alumnas de secundaria dijeron que habían perdido la motivación para estudiar porque parece probable que los talibanes sólo les permitan trabajar en un puñado de ámbitos concretos, como la educación o la salud.
Khalida*, estudiante de 16 años de Kabul, dijo: “¿Qué vamos a hacer sin una educación, si no podemos hacer realidad lo que nos apasiona? Quiero dedicarme a la política... No quiero graduarme y quedarme en casa... Las niñas como yo queremos ser lideresas... Podríamos ser cualquier cosa y no nos dejan”.
Disminución de los índices de asistencia
Docentes, estudiantes y activistas de todo Afganistán dijeron a Amnistía Internacional que la asistencia a las escuelas primarias ha disminuido de forma significativa en muchas zonas, especialmente en lo que se refiere a las niñas. Muchas familias siguen temiendo a los talibanes y se sienten demasiado inquietas para enviar a sus hijos e hijas a la escuela, especialmente a las niñas.
Zeenat*, maestra en la provincia de Samangan, dijo: “No hay confianza en la comunidad. Padres y madres creen que si envían a sus hijas a la escuela, los talibanes podrían darles una paliza”.
La grave situación económica ha obligado a muchas familias a sacar a sus hijos e hijas de la escuela y ponerlos a trabajar. Millones de personas han sido desplazadas internamente durante y después de la toma del poder por los talibanes, y muchos niños y niñas desplazados no van a la escuela.
Las personas entrevistadas también dijeron que hay ausencias generalizadas entre el personal docente, en gran medida porque los talibanes no pagan sus salarios. Esto ha hecho que muchas escuelas primarias funcionen de forma limitada o hayan cerrado del todo.
En la enseñanza superior, el alumnado ha denunciado que, aunque algunas universidades han vuelto a abrir, los índices de asistencia han disminuido, sobre todo en lo que se refiere a las jóvenes.
Wadan*, estudiante de medicina de 21 años en Kabul, dijo: “Había 20 chicas en mi clase [antes de la toma del poder por los talibanes]. Ahora sólo hay 6... Los talibanes introdujeron nuevas reglas... Nadie sabe qué pasará en las próximas horas, menos aún días. Los padres no autorizan a sus hijas a ir a la universidad en esta situación”.
Hostigamiento a docentes por los talibanes y uso militar de las escuelas
Pashtana*, profesora de secundaria, dijo a Amnistía Internacional que había recibido amenazas de muerte de los talibanes y que el juzgado local la había procesado porque había enseñado deportes mixtos.
Había recibido una carta de los talibanes este año: “Decía: ‘Si los talibanes te atrapan, te cortarán las orejas y esto será una lección para otras personas de tu provincia’. Ahora estoy escondida. Incluso mi familia cree que estoy fuera del país”.
Efat*, una mujer de 22 años, y Naveed*, su hermano de 16, dijeron que el 18 de agosto, dos talibanes les habían dejado inconscientes de una paliza. Dijeron que los atacaron cuando iban a una clase de inglés, que los talibanes llamaron “el idioma de los infieles”.
Otra profesora de secundaria dijo que los talibanes la habían sometido a hostigamiento y a intimidación como represalia por una entrevista en los medios de comunicación en la que se quejó de los salarios del personal docente y del acceso de las niñas a la educación secundaria. Añadió que ella y varias profesoras más habían sido amenazadas con ser desalojadas de sus viviendas, proporcionadas por el gobierno anterior.
Por motivos de seguridad y por temor a ataques de represalia, se han omitido los lugares precisos de estos incidentes. Amnistía Internacional no ha determinado aún si estos incidentes representan una pauta general de abusos por los talibanes contra estudiantes y docentes, pero seguirá observando estos informes.
Amnistía Internacional supo también por boca de testigos que los talibanes usaron cuatro escuelas secundarias con fines militares durante los combates previos a la toma del poder: las escuelas Tughani y Khetib Zada de la ciudad de Sar-e Pul, la escuela Zakhail e Khondon de la ciudad de Kunduz y la escuela Alishing, del distrito del mismo nombre de la provincia de Laghman. Este uso de los centros educativos hace que éstos corran el riesgo de sufrir ataques y probablemente hará muy difícil que ofrezcan una educación adecuada. Estos actos son, además, contrarios a la Declaración de Escuelas Seguras, que el gobierno afgano respaldó en 2015.
Metodología
Del 16 de septiembre al 8 de octubre de 2021, Amnistía Internacional llevó a cabo entrevistas telefónicas con 11 docentes y miembros del personal de la administración escolar, y 10 estudiantes de entre 14 y 22 años en las provincias afganas de Badajshán, Farah, Helmand, Kabul, Kandahar, Laghman, Nangahar, Samangan y Sar-e Pul.
La organización entrevistó también a 12 activistas locales, representantes de ONG y de la ONU, y a otras personas expertas en educación en Afganistán.
Amnistía Internacional intentó contactar con autoridades talibanes el 6 y el 12 de octubre, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
*Para proteger la identidad de los y las protagonistas, hemos utilizado nombres ficticios.
La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos— ha tejido este formidable tapiz en el que se entrelazan los destinos de varias generaciones y se exploran las infinitas formas en que el amor, el valor, la traición y el sacrificio desempeñan un papel determinante en las vidas de las personas. Seis años después de la publicación de su anterior novela y superados los 38 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Khaled Hosseini vuelve a demostrar su inmenso talento para narrar historias con valor universal y su inagotable capacidad para crear personajes que nos resultan asombrosamente cercanos y auténticos. “Encontré un hada pequeñita y triste bajo la sombra de un árbol de papel. Era un hada pequeñita y triste y una noche el viento se la llevó.” Cancioncilla infantil de Abdulá y Pari, que se repite a lo largo del libro y que está inspirada en un poema de la gran poetisa persa, la difunta Forugh Farrojzad 582012_185110908349905_1336536282_n «Las dotes narrativas de Hosseini han aumentado con el paso del tiempo […], logra convertir las vidas de sus personajes en una conmovedora obra coral, con su capacidad de ahondar en las vidas de estos personajes y su potencia como narrador.» The New York Times «La belleza del lenguaje, lleno de verdades universales acerca de la identidad y la pérdida, hace que cada una de las partes de la novela sea como una joya […]. El ojo de Hosseini para el detalle y los pormenores emocionales hace de este libro una lectura difícil de olvidar.» Publishers Weekly «Un complejo mosaico […] con personajes delineados con precisión […]. Uno de los libros más interesantes que he leído en mucho tiempo.» Esquire «Una novela vibrante y conmovedora […]. Hosseini sondea los traumas y las cicatrices que producen la guerra, el crimen, el engaño y la enfermedad en las vidas intensas, desgarradoras y fuertemente interconectadas de sus vívidos personajes, y logra crear un gran árbol de la vida que lo abarca todo.» Booklist SINOPSIS La historia arranca en una remota y desolada aldea de Afganistán, donde Sabur y su segunda mujer se enfrentan en condiciones precarias a la llegada de otro invierno implacable. Abdulá, el hijo mayor, de diez años, ha cuidado de su hermana Pari desde que era pequeña, y ahora ambos escuchan cautivados la triste historia que les relata su padre antes de acostarlos, la víspera de iniciar un largo viaje que los conducirá hasta Kabul. Allí, en las bulliciosas calles de la capital, dará comienzo este fascinante itinerario que guiará al lector desde el otoño de 1952 hasta el presente, de Kabul a París, desde la isla griega de Tinos hasta San Francisco. Más sobre Y las montañas hablaron en Facebook KHALED HOSSEINI facebook.com/KhaledHosseini facebook.com/KhaledHosseini Khaled Hosseini nació en Kabul, Afganistán, y se trasladó a Estados Unidos en 1980. Estudió Medicina en la Universidad de California y mientras ejercía como médico empezó a escribir Cometas en el cielo. En 2006 fue nombrado embajador de buena voluntad del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). Tanto su primera novela como la posterior, Mil soles espléndidos, se convirtieron pronto en superventas internacionales y han sido publicadas en más de setenta países. En 2007, Khaled puso en marcha la Fundación Khaled Hosseini, destinada a proporcionar ayuda humanitaria al pueblo de Afganistán para intentar aliviar su sufrimiento y contribuir a crear comunidades prósperas. Actualmente vive en el norte de California.
FRAGMENTOS DE LA NOVELA
«Abdulá no lograba imaginarlo columpiándose. No conseguía imaginar que hubiese sido un niño alguna vez, como él. Un niño. Sin preocupaciones, ágil como el viento, corriendo por los campos con sus compañeros de juego. Padre, con sus manos llenas de cicatrices, su rostro surcado por profundas arrugas de cansancio. Padre, que podría haber nacido con una pala en la mano y tierra bajo las uñas.» […] «Cuando era niña, mi padre y yo teníamos un ritual nocturno. Después de rezar mis veintiún bismalá, él me metía en la cama, me arropaba, se sentaba a mi lado y me quitaba los malos sueños de la cabeza pellizcándolos entre el índice y el pulgar. Sus dedos iban de mi frente a mis sienes, para luego buscar con paciencia detrás de las orejas y en la nuca, y con cada pesadilla que me arrancaba chasqueaba los labios, haciendo el ruido de una botella al descorcharse. Metía los malos sueños, uno por uno, en un saco invisible en su regazo y ataba su cordel con fuerza. Entonces hurgaba en el aire en busca de sueños felices con que reemplazar los que había quitado. Yo lo observaba ladear un poco la cabeza, con el cejo fruncido y los ojos moviéndose de aquí para allá como si tratara de oír una música distante, y contenía el aliento, esperando el instante en que esbozaría una sonrisa, canturrearía “Ah, aquí hay uno” y ahuecaría las manos para dejar que el sueño le aterrizara en las palmas como un pétalo que caía caracoleando de un árbol. Y entonces, muy suavemente, pues mi padre decía que todas las cosas buenas de la vida son frágiles y se quiebran con facilidad, alzaba las manos y me frotaba la frente con las palmas para meterme la felicidad en la cabeza.»

Autor: Francis Soto | Última Actualización:
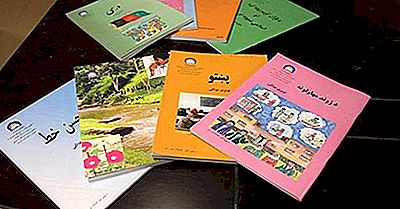
Afganistán es un país sin salida al mar que comparte sus fronteras con Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Irán y Pakistán. Tiene una población estimada de 32.5 millones. Conocida por su diversidad étnica, religiosa y lingüística, la población de Afganistán ha sido influenciada por la ubicación y el papel en las rutas comerciales históricas. A diferencia de otros países, el idioma nativo de una persona aquí no necesariamente indica su identidad étnica. Afganistán tiene dos idiomas oficiales, cinco idiomas regionales y varios idiomas minoritarios. Muchos de sus residentes son bilingües y multilingües. Este artículo tiene en cuenta los diferentes idiomas que se hablan en este país.
Uno de los idiomas oficiales de Afganistán es Dari, también conocido como persa Farsi o afgano. Se considera un dialecto moderno de la lengua persa. De los dos idiomas oficiales, es más dominante y se considera la lingua franca, o idioma comercial, del país. Es el utilizado por el gobierno, su administración y los medios masivos. Como idioma común, se puede escuchar principalmente en las regiones centrales, septentrionales y occidentales del país. Aproximadamente 49% de la población habla Dari como primer idioma y 37% adicional como segundo idioma. De los que hablan el idioma, 42% también sabe leer y escribir en sus escritos. Los principales grupos étnicos que hablan dari como primer idioma son los tayikos, hazaras y aymaqs. Los eruditos creen que Dari se originó durante la dinastía Sassanid, que duró desde 224 hasta 651 AD, como el idioma que se habla en los tribunales y por figuras religiosas y eruditos.
El segundo idioma oficial de Afganistán es Pashto, un miembro de la familia lingüística indo-iraní. Este es un idioma antiguo que comparte un poco de vocabulario con los idiomas Sánscrito persa y védico. El lenguaje ha sido preservado a través de escritos históricos y poesía, aunque un alto nivel de analfabetismo entre sus hablantes ha llevado a un mayor uso de Pashto para las tradiciones orales, como la narración de cuentos. Al menos 68% de la población puede hablar Pashto, 40% en un nivel nativo y 28% como segundo idioma. Se puede escuchar predominantemente en áreas urbanas ubicadas en el sur, suroeste y este del país. Aunque hablado por personas de diversos descensos étnicos, el pashto es el idioma nativo de los pastunes, el grupo étnico mayoritario.
Además de los idiomas oficiales del país, el gobierno de Afganistán también ha reconocido otros cinco idiomas por su importancia regional: Hazaragi, Uzbekistán, Turkmenistán, Balochi y Pashayi. Hazaragi es el idioma nativo de la gente hazara y se considera un dialecto de Dari. Hoy, tiene alrededor de 2.2 millones de hablantes en todo el mundo, principalmente en Afganistán, Irán y Pakistán. El 9% de la población habla uzbeko como primer idioma, y 6% adicional lo habla como segundo idioma. Turkmen es el idioma nativo de 2% de las personas y el segundo idioma de 3%. Balochi es el idioma nativo de los Baloch y se habla como segundo idioma por la cultura Brahui. Los Baloch conforman alrededor del 2% de la población de Afganistán. El idioma Pashayi tiene alrededor de hablantes nativos de 400,000.
Varios otros idiomas pueden escucharse en todo Afganistán, pero a una escala mucho más pequeña que los mencionados anteriormente. Las estimaciones sugieren alrededor de 40 diferentes idiomas menores con 200 diferentes dialectos conformados en esta categoría. Algunos de estos idiomas menores incluyen Vasi-vari, Tregami, Askunu y Kalasha-ala.